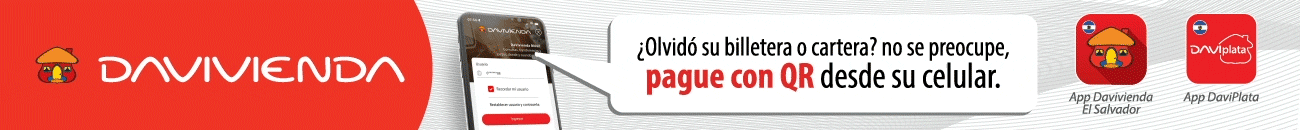General Romero: “El golpe me lo dieron los gringos”
SEXTA Y ÚLTIMA ENTREGA. Ni seis meses tenía el general Romero de ser presidente cuando, en enero de 1978, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, llegó a El Salvador para investigar una gran cantidad de denuncias relativas a la política represiva del gobierno.

¿Acaso estaba loco ese gringo hijo de puta?, se preguntaba enfurecido el general Carlos Humberto Romero una mañana de principios de septiembre de 1979. Muy alto ministro de Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos podía ser el tal mister Viron Vaky, pero no señor, no tenía ningún derecho a venir a su mismísimo despacho presidencial a decirle que renunciara a su condición de primer mandatario de la República.
El general, al igual que sus colaboradores más cercanos, había llegado a la conclusión de que todo eso se trataba de una gran conspiración del gobierno blandengue de Jimmy Carter, que con el cuento de proteger los derechos humanos, le maniataba las manos a quienes luchaban contra los comunistas, al tiempo que le despejaba a estos su camino al poder, tal como acababa de ocurrir en Nicaragua.
No, los gringos no entendían nada de lo que pasaba en América Latina, y se habían dado a la tarea de promover en la región a los mal llamados centristas, que en realidad, según el general Romero y sus hombres de confianza, no eran otra cosa sandías, verdes por fuera y rojos por dentro, o simples tontos útiles que los comunistas usaban como pantallas.
Ni seis meses tenía el general Romero de ser presidente cuando, en enero de 1978, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, llegó a El Salvador para investigar una gran cantidad de denuncias relativas a la política represiva del gobierno. Pero todo eso, según el general, era un puro chambrerío de los curas de la UCA.
Esas pesquisas iniciales, realizadas en una semana, dieron paso a una investigación más amplia, que se prolongó por más de un año y medio. Luego, la CIDH elaboró un informe condenatorio que presentarían a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en octubre de 1979. Según el general Romero, ese informe no solo estigmatizaría aún más a su gobierno en el plano nacional e internacional sino que, además, cumplir sus recomendaciones equivalía a desmontar, prácticamente, todo el sistema de defensa del Estado ante el embate de los grupos guerrilleros, y de las organizaciones de masas que les servían de fachada legal.
Poco más de un mes y medio después de que los sandinistas tumbaran al general Somoza y tomaran el poder en Nicaragua, cuando ya solo faltaban unas cuantas semanas para que la CIDH presentara su informe condenatorio en la OEA, el corresponsal del New York Times para América Central, Alan Riding, advertía en uno de sus reportes que el presidente estadounidense sólo tenía dos alternativas para El Salvador:
“O espera el resultado de una confrontación cercana entre las extremas de izquierda y derecha, o interviene más abiertamente en un esfuerzo para impulsar una solución centrista”.
En otras palabras: o bien el general Romero renunciaba voluntariamente a la presidencia, dando paso a un gobierno moderado de transición, o bien la CIA le montaba un golpe de Estado, “porque eso es lo que en resumidas cuentas llegó a comunicarme a mi despacho aquella mañana el hijo de puta de Viron Vaky… El golpe me lo dieron los gringos”, le dijo tiempo después el ya ex presidente Romero a mi amigo Leonel Gómez, un salvadoreño muy cercano a la cabeza de la representación demócrata en el Congreso estadounidense.
Y para colmo, por esos mismos días, luego de haber examinado en el terreno la explosiva situación salvadoreña y de hacer la sugerencia que tanto indignó al general Romero, Viron Vaky comparecía ante el Congreso y declaraba lo siguiente:
“La economía salvadoreña se caracteriza por una extrema desigualdad en la distribución de los ingresos, la riqueza y la tierra. En la agricultura, el 2% de la población posee el 60% de la tierra. Una pequeña oligarquía controla mucho de la industria y de la agricultura, y tiene una gran influencia en el gobierno militar; la estructura de clases es una de las más rígidas en América Latina. Las violaciones a los derechos humanos han sido graves”.
Y Vaky concluía así su diagnóstico:
“Gran parte de la América Central está sometida a fuertes presiones de cambio, terrorismo potencial y radicalización. Estos factores de inestabilidad se hallan arraigados en vulnerabilidades y básicos problemas estructurales (…) Los movimientos que ejercen presión a favor de la modernización o de demandas más fundamentales de equidad se han visto frecuentemente frustrados por el fraude electoral y la violencia (…) Un factor que complica la situación es que los grupos marxistas-castristas se han aprovechado de estas aspiraciones legítimas. Por lo tanto, ellas pueden exacerbar las tensiones y la violencia, pero no son las que las originan.
En El Salvador, mientras tanto, algunos militares entendieron ese mensaje y continuaron conspirando para derrocar al general Romero, y aceleraron sus planes en simultáneas consultas con los padres jesuitas de la UCA, con monseñor Óscar Arnulfo Romero y con líderes políticos opositores al régimen. Por supuesto, detrás de toda la conjura estaba la discreta presencia de los operadores de la embajada estadounidense, la invisible mano de la CIA.
El general Romero era ciertamente un hombre de mano dura. Como ministro de Defensa de su antecesor en el gobierno, había sido responsable de los siguientes hechos:
Brutal intervención militar de la Universidad Nacional en 1972; masacre de una protesta estudiantil en 1975; tres atentados dinamiteros contra la UCA en 1976; fraude electoral a favor de su propia candidatura presidencial en febrero de 1977, y masacre multitudinaria en la protesta por ese fraude, e inmediata imposición del Estado de sitio; ese mismo año, el asesinato de los sacerdotes Rutilio Grande, en marzo, y Alfonso Navarro Oviedo, en mayo.
Acto seguido, en junio, una supuesta organización clandestina anticomunista, la Unión Guerrera Blanca, hizo circular un comunicado poniendo un plazo de un mes para que todos los sacerdotes jesuitas abandonaran el país, so pena de muerte. Por supuesto, nadie creyó que esa amenaza, al igual que los atentados contra la UCA, no provinieran de los servicios secretos del gobierno.
La toma de posesión presidencial del general Romero, el primero de julio de 1977, no contó con la presencia del arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, que había sido nombrado como tal cinco meses antes, y que había declarado que no asistiría a ningún acto oficial mientras el gobierno no aclarara los asesinatos de los sacerdotes. No obstante, el nuevo presidente no dio tregua a su escalada represiva.
Es cierto que en octubre, cuatro meses después de haber asumido el poder, levantó el Estado de sitio, pero eso solo fue para poder desentrampar un préstamo de 90 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Una vez conseguido ese dinero, el mismo general Romero hizo que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, que en términos de restricción de libertades ciudadanas era igual o peor que el Estado de sitio.
En enero de 1979 se filtró a la prensa internacional el informe condenatorio de la CIDDH. Al mes siguiente el Departamento de Estado norteamericano presentó al Congreso su propia evaluación sobre ese tema, situando a la Nicaragua del general Somoza y a El Salvador del general Romero como los peores violadores de los derechos humanos en América Latina. Acorralado por la gravedad de esas denuncias, el general Romero revocó la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público.
Pero con ley o sin ley la represión no se detuvo. Sobre un fondo de creciente acoso a los opositores políticos en general, pero especialmente a los miembros de las organizaciones populares, los sacerdotes adeptos a la teología de la liberación y los campesinos asociados en las comunidades eclesiales de base, entre noviembre de 1978 y agosto de 1979, fueron asesinados otros cuatro sacerdotes: Ernesto Barrera Motto, Octavio Ortiz, Rafael Palacios y Alirio Napoleón Macías.
Además, en medio de ese último periodo de diez meses, tuvo lugar el denominado mayo sangriento de 1979. Esa coyuntura comenzó cuando la policía capturó a cinco dirigentes del BPR. Como era su costumbre, y contra toda evidencia, el gobierno negó tener a los prisioneros en su poder. Para exigir la libertad de sus líderes, el BPR se tomó las calles, varias fábricas y las embajadas de Francia y Costa Rica.
El 9 de mayo, centenares de militantes del BPR se concentraron frente al atrio de la Catedral de San Salvador para ampliar la protesta. Mientras esta se desarrollaba, un contingente de policías y guardias rodearon el lugar y dispararon a mansalva contra la multitud, dejando como resultado 25 muertos y una gran cantidad de heridos. El hecho fue grabado en video por varios reporteros internacionales y esas imágenes circularon por todo el mundo.
Como respuesta a esa matanza, otros manifestantes ocuparon la embajada de Venezuela. La guardia y la policía también cercaron el sitio y se temía un asalto a la sede diplomática. El 22 de mayo, un grupo del BPR se aproximó al lugar para intentar rescatar a sus compañeros cercados. Los cuerpos de seguridad volvieron a disparar indiscriminadamente, dejando más de 20 muertos y 70 heridos.
Entre las víctimas mortales de esa masacre estaba Emma Guadalupe, hija de Cayetano Carpio. Ella era profesora y activista del gremio magisterial. Casualidad o no, el hecho es que pocos días después un comando de las FPL mató a balazos al ministro de Educación, Carlos Herrera Rebollo, hecho después del cual el general Romero volvió a decretar el Estado de sitio.
Y precisamente al centro de todo ese vértigo represivo, el 17 de mayo de 1979, el general Romero tuvo la ocurrencia desesperada de convocar a la urgente formación de un Foro Nacional “para fortalecer la democracia en el país”. Los invitados a participar eran los partidos políticos, las universidades, las asociaciones de profesionales, las iglesias, los sindicatos y los empresarios. Por supuesto, salvo la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, nadie más aceptó la invitación.
Pero la profundización de la represión gubernamental no solo no amainó sino que fortaleció el embate de las guerrillas y de sus organizaciones de masas. Las primeras aumentaron la cantidad y la calidad de sus operaciones, mientras que las segundas crecieron como la espuma. Para octubre de 1979 la situación ya era realmente insostenible.