¿Y entonces quién lo torturó, los guerrilleros o la policía?
Buena parte de las decisiones y de los hechos de guerra se fraguan y se ejecutan en la clandestinidad, sin que de ello quede más registro que la memoria de los jefes y combatientes involucrados, los cuales asumen el compromiso, casi siempre sellado con sangre, de preservar el secreto.
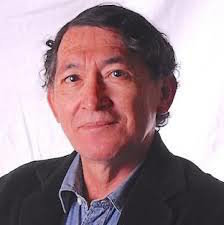 Luego de publicar la última entrega del reportaje sobre el secuestro, la tortura y el asesinado de Ernesto Regalado Dueñas, varios lectores escribieron a este periódico, y a mi correo personal, señalando que quedaba claro quienes lo secuestraron y mataron, pero no así quiénes lo torturaron.
Luego de publicar la última entrega del reportaje sobre el secuestro, la tortura y el asesinado de Ernesto Regalado Dueñas, varios lectores escribieron a este periódico, y a mi correo personal, señalando que quedaba claro quienes lo secuestraron y mataron, pero no así quiénes lo torturaron.
Tienen razón. Cuando realicé la investigación me esforcé por aclarar ese punto, pero no lo logré. Por eso es que en la introducción del reportaje advertí lo siguiente: “El caso Regalado Dueñas estuvo y está aún ahora lleno de confusiones, tergiversaciones, ambigüedades, especulaciones y silencios por parte de sus protagonistas principales”.
Sin embargo, algunos lectores opinan que, ante esa ambigüedad de la historia, yo debería al menos consignar mi hipótesis personal sobre el tema. Y creo que de nuevo tienen razón, pero mi respuesta, dadas las circunstancias, solo puede ser aproximativa e indirecta. Intentaré explicarme.
Se supone que un militante revolucionario debe estar dispuesto no solo a morir por la causa sino también a matar por ella. En el discurso más superficial de la izquierda, el militante que muere es un héroe pero el que mata no es un asesino, sencillamente porque la palabra “matar” es sustituida por la palabra “ajusticiar”. Pero eso es solo una novelería que coloca la sentimentalidad en el lugar de la racionalidad.
Ernesto Guevara, el Che, que solía ser más serio y preciso en sus definiciones, no se andaba con muchos pudores al referirse al tema. En su famoso “Mensaje a la Tricontinental”, emitido en abril de 1967, proclamó literalmente lo siguiente: “El odio como factor de lucha; el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar”.
¿Pero en función de ese odio al enemigo de clase, el luchador revolucionario también puede y debe hacer uso de métodos terroristas y de la tortura? De este espinoso dilema moral no suele hablarse mucho en la izquierda tatarata, o solo se aborda con evasivas y ambigüedades, pero en realidad ese tema fue resuelto de manera explícita por León Trotsky, en 1938, en su libro “Su moral y la nuestra”.
Luego de establecer la existencia de una moral burguesa y una moral revolucionaria regida por los imperativos de la lucha de clases, Trotsky afirma que si el fin es la emancipación del proletariado, cualquier medio para conquistarla está permitido en la lucha, incluyendo el terrorismo y el asesinato. “Para un revolucionario es inmoral todo lo que perjudica a la revolución, y es moral todo lo que la beneficia”, resume el revolucionario ruso.
En nuestro caso, en su libro “Sin vencedores ni vencidos”, Joaquín Villalobos, que sustituyó a Alejandro Rivas Mira en la Jefatura de la guerrilla, sostiene lo siguiente: “Una vez desencadenada la confrontación violenta, el principio de quebrar la voluntad de combate del enemigo es el que rige para ambos bandos. Y quebrar esa voluntad puede requerir desde ganar el corazón y la mente del enemigo, hasta la eliminación física y la tortura de este”.
Y bueno, como dicen los abogados: a confesión de parte, relevo de pruebas.
El punto es que así se justifique por la defensa de la patria o por la conquista de la libertad y la justicia, toda guerra obedece a ese principio, que a su vez se funda en la convicción de que el fin justifica los medios.
El problema es que buena parte de las decisiones y de los hechos de guerra se fraguan y se ejecutan en la clandestinidad, sin que de ello quede más registro que la memoria de los jefes y combatientes involucrados, los cuales asumen el compromiso, casi siempre sellado con sangre, de preservar el secreto.
Ese es el lado oscuro de la guerra, lo que sus protagonistas, sobre todo en los niveles de jefatura, no revelarán jamás salvo en casos excepcionales. Y aun así lo harán de modo fragmentario, dejando aspectos sin aclarar, no solo por ocultar o relativizar la propia responsabilidad personal, sino también porque una acción conspirativa es, entre otras cosas, una orquestación en la que cada uno de los participantes solo conoce una parte y no el conjunto del plan, de sus objetivos finales y de los pasos para alcanzarlos.
Por eso es prácticamente imposible alcanzar un grado absoluto de certeza en la investigación y el relato de ese lado oscuro de la guerra, en el que en nuestro caso se inscriben, entre otros muchos, secuestros y asesinatos de empresarios por parte de las guerrillas, la operación de los escuadrones de la muerte de la derecha, las pugnas internas que le costaron la vida a Roque Dalton, en el ERP, al comandante Ernesto Jovel, en la RN, y a la comandante Ana María, en las FPL.
Por cosas como estas es que una inteligencia tan portentosa como la de Friedrich Nietzsche, al referirse la historia, concluyó que los hechos no existen sino solo sus diversas interpretaciones.





